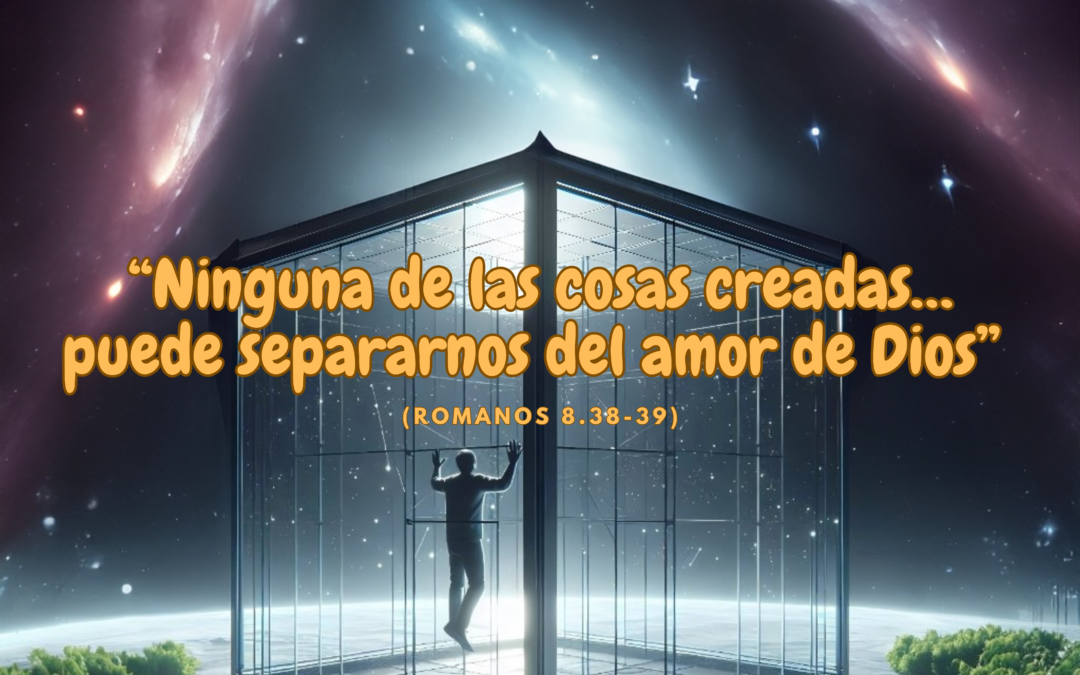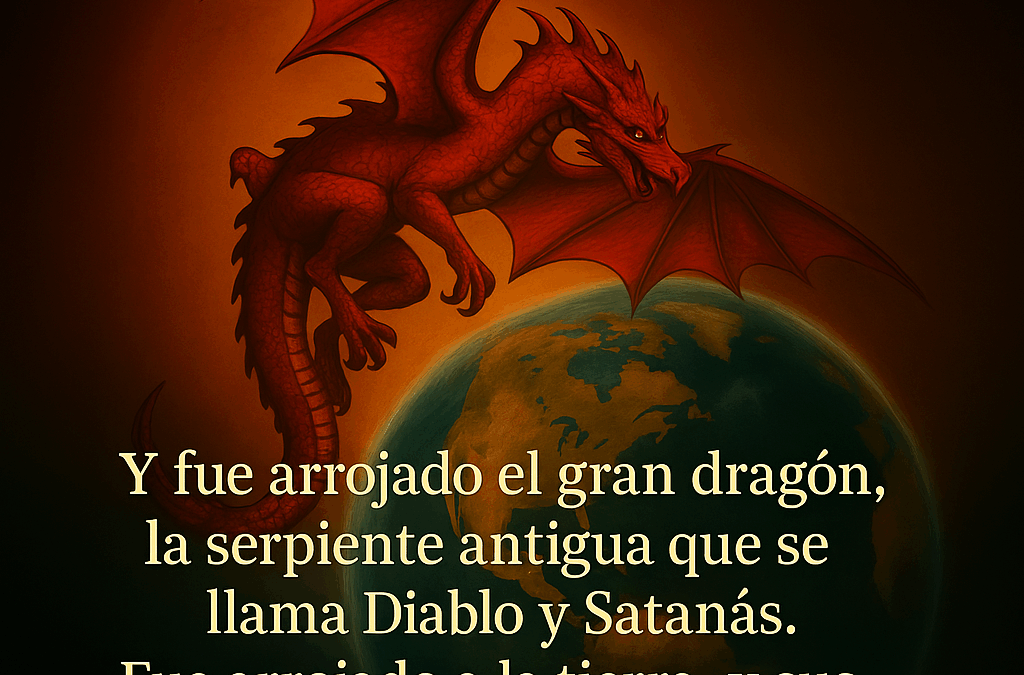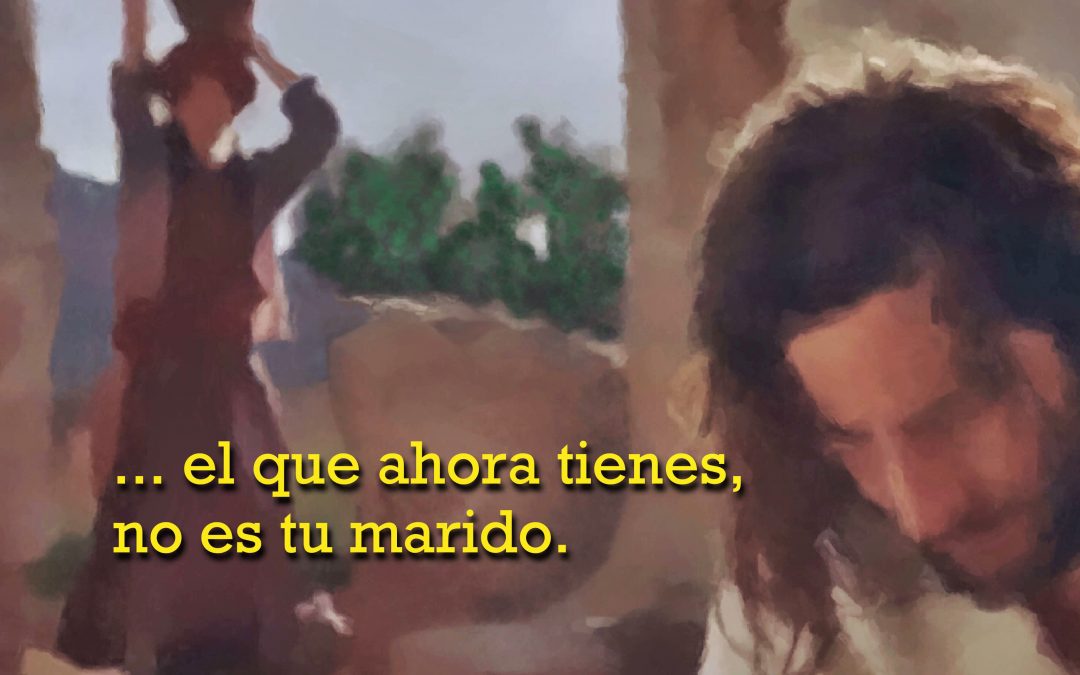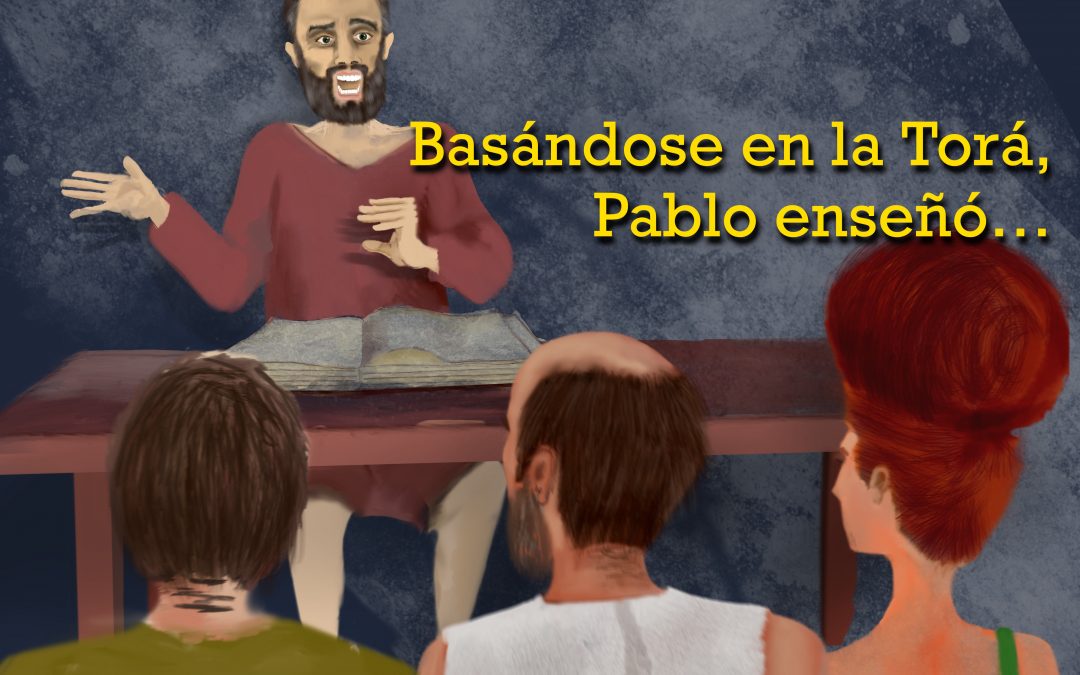Desde un ambiente jerárquico en cuanto a la sexualidad
Recordemos de las entregas anteriores (1, 2, 3) que en la sociedad grecorromana (de la cual Corinto formaba parte) las relaciones de pareja se caracterizaban por el verticalismo –la jerarquía– en el sentido que era aceptable para la persona que gozaba de más autoridad o poder social satisfacerse sexualmente con el cuerpo de la persona que tenía menos. Esto se veía especialmente en aquella cultura, la cual en gran medida se basaba en la esclavitud. El amo tenía autoridad sobre el cuerpo de su esclavo, sea hombre o mujer. Y, ya que las prostitutas solían provenir del rango de la esclavitud, frecuentarlas era una manera socialmente aceptable para que los hombres satisficieran el impulso sexual. Es decir, la prostitución se consideraba aceptable, pero no era una relación legítima en el sentido legal. Solamente la relación con la esposa, una mujer honrada era legítima para poder tener hijos y herederos conforme a las leyes. Cuando el apóstol Pablo se dirige a los cristianos de Corinto, les presenta un panorama muy diferente en cuanto a la relación de pareja.
El apóstol Pablo responde a una pregunta
Cuando empezamos a leer el capítulo 7 de la primera epístola a los corintios, vemos que Pablo contesta preguntas sobre el matrimonio, además de otros puntos que aparecen a lo largo del resto de la epístola. Nos limitamos a considerar la primera duda que los corintios le han planteado:
1 En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno es para el hombre no tocar mujer. 2 No obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido. 3 Que el marido cumpla su deber para con su mujer, e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. 4 La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. 5 No os privéis el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicaros a la oración; volved después a juntaros a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. 6 Mas esto digo por vía de concesión, no como una orden. 7Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, uno de esta manera y otro de aquélla.
1 Corintios 7.1-7, Biblia de las Américas
La primera pregunta que han formulado los cristianos de Corinto a Pablo es: “¿Es bueno para el hombre no tocar mujer?”. Así traduce literalmente del griego una frase que en el contexto significa: Es bueno para el hombre no tener relaciones sexuales. Pablo concede que está bien no tener relaciones sexuales, e incluso cuando afirma que desearía que todos fueran como él (versículo 7) se refiere a su propia práctica del celibato, reconociendo al mismo tiempo que esta condición no es para todos.
Es imposible deducir con seguridad el origen de esta pregunta que los cristianos corintios le han formulado a Pablo. ¿Sería que al enterarse de que existen parámetros diferentes para la sexualidad dentro del cristianismo, algunos piensan que el sexo en sí es malo? ¿Sería por eso que preguntan si está bien tener relaciones sexuales?
O, como afirman algunos autores, ¿la idea de la castidad incondicional surge del estoicismo, una filosofía influyente de la época en esta región? ¿La influencia de maestros estoicos motiva la pregunta de los corintios? No podemos saber con seguridad el porqué de la pregunta, pero sí está clara la respuesta: lo que Pablo va a enseñar surge debido a las varias formas de inmoralidad sexual aceptadas en la sociedad grecorromana. Su enseñanza surge “por razón de las inmoralidades”.
¿En qué consistían estas inmoralidades? En el griego corriente de esta época, inmoralidad (porneia) se refería a cualquier relación sexual fuera del matrimonio. En este caso el autor usa el plural, “inmoralidades”. ¿A qué se debe esta pluralidad? En el contexto de los capítulos anteriores (1 Corintios 5 y 6), las inmoralidades incluyen incesto, adulterio (definido como infidelidad de uno de los dos cónyuges), relaciones homosexuales entre varones y prostitución (ver la entrega 3). Ahora Pablo especifica que debido a estas clases variadas de inmoralidad sexual “que cada uno tenga su esposa y cada una tenga su marido”.
¿Hombre o esposo, mujer o esposa?
Aquí surge un detalle del griego que es necesario mencionar. Literalmente la palabra “esposa” (guné) significa mujer y se usa en el mismo sentido en el que actualmente en castellano un marido puede hablar de su esposa o su mujer. Son sinónimos cuando ambos términos se refieren a la cónyuge femenina. No obstante, guné también puede referirse a cualquier mujer, no solamente la esposa. El contexto determina cuál de los dos sentidos se entiende. De la misma manera, la palabra traducida como “marido” (anēr) también puede significar simplemente varón. Si es así, ¿por qué en este versículo ninguna versión de la Biblia en español traduce en el 7.2 de la siguiente manera: que cada uno tenga su mujer y cada una su varón?
En primer lugar, antes de despedirnos de esta posible traducción, es importante rescatar el sentido básico de los términos griegos: anēr (varón) y guné (mujer), ya que una de las formas de inmoralidad que se había nombrado en el capítulo 5 era justamente la homosexualidad entre varones. Aquí en el 7.2 Pablo establece que solamente es legítima una pareja heterosexual, es decir, un varón con una mujer, una mujer con un varón. Él avaló justamente la relación heterosexual estable por causa de las “inmoralidades sexuales”, las que en 1 Corintios 5.9 incluían las relaciones sexuales entre varones.
Pero más allá de este sentido básico, ¿cómo sabemos que en el 7.2 guné (mujer/esposa) se usa en el sentido de esposa y anēr (varón/marido) se emplea en el sentido de marido? Se deduce por el contexto.
Sabemos que Pablo se refiere a la relación heterosexual entre cónyuges, porque eventualmente dirá que, si una pareja de novios no puede controlar su impulso sexual, entonces “que se casen” (1 Corintios 7.9); es decir, que formalicen su relación. En este caso el marido será el varón que la mujer tiene como “propio”, y la esposa será la mujer que el varón tiene como “propia”. Los adjetivos que se traducen como “propios” (7.2) sugieren exclusividad y dan a entender que cualquier práctica sexual fuera de esta relación conyugal no es legítima. El “propio varón” es el marido; la “propia mujer” es la esposa.
Un relato de la vida de Jesús
Podemos ver un ejemplo esclarecedor del evangelio de Juan. El doble sentido del término anēr (varón/marido) es evidente en el encuentro entre Jesús y la mujer samaritana. En un momento de la conversación, leemos lo siguiente:
Jesús le respondió: “Ve, llama a tu marido y vuelve aquí”.
La mujer le respondió. “No tengo marido”.
Jesús continuó “Tienes razón al decir que no tienes marido, porque has tenido cinco y el que ahora tienes no es tu marido; en eso has dicho la verdad”.
Juan 4.17-18
Como hemos visto, la palabra traducida como “marido”, anér, también podría traducirse como varón. Entonces, ¿por qué no traducimos estos versículos de la siguiente manera?
“Ve, llama a tu varón y vuelve aquí”.
“No tengo varón”.
“Tienes razón al decir que no tienes varón, porque has tenido cinco y el que ahora tienes no es tu varón”.
Esta traducción es imposible por una sencilla razón. En la frase “el que ahora tienes”, se utiliza un pronombre relativo masculino (“el que”) y por lo tanto necesariamente se refiere a un “varón”, pero Jesús no considera a este “varón” legítimo: “no es tu varón”. Por lo tanto, cuando dice que “el que tienes ahora…no es tu varón (anēr)” quiere decir: “no es tu marido (anēr)”, así como está correctamente traducido el término en todas las traducciones al español de este versículo. En el judaísmo de Samaria, donde se manejaban exclusivamente por la Torá en materia religiosa, una mujer podría volver a casarse después de quedarse viuda o después de haber sido divorciada. Evidentemente esta mujer había tenido cinco relaciones conyugales, pero ahora vivía con otro hombre sin formalizar la relación. Ella “lo tenía”, pero no era su marido. Jesús no está negando el género de su pareja, sino la legitimidad de la relación. Es decir, su compañero es varón pero no es marido. Para Jesús, tener a alguien no es lo mismo que estar casado. El hecho de «estar con alguien» no constituiría el matrimonio a sus ojos.
El varón propio de una; la mujer propia de uno
Encontramos este mismo sentido aquí en la Epístola a los Corintios 7.2. Tener el “propio varón” (esposo) de una mujer o la “propia mujer” (esposa) de un hombre es una relación duradera y seria: un matrimonio que no admite terceros. Pablo exhorta a la pareja de novios que no puede controlar sus impulsos sexuales a casarse (1 Corintios 7.9), a entregarse a una relación de pertenencia mutua, duradera y seria. En la próxima parte de esta respuesta veremos que para Pablo tal “pertenencia” no significa jerarquía sino más bien reciprocidad e igualdad.
Nuevamente agradecemos a Nicole y otras personas por motivar esta serie de preguntas y respuestas.